El paraíso es la ubicación más económica de algunos teatros. Una galería alta, pasando los palcos, la tertulia y la cazuela. De chica, varias veces fui al Colón y presencié alguna ópera o una orquesta de cámara desde el paraíso. Un paraíso tangible, real, indiscutible. Y barato. Los actores se veían chiquitos, como en un videojuegos, pero qué importaba: me sentía lo máximo porque estaba en el paraíso.
Eso fue antes de empezar a escribir sobre viajes y enterarme que el mundo está lleno de paraísos.
Paraíso viene del latín paradisus y según el Antiguo Testamento, es el Jardín de Delicias donde Dios colocó a Adán y Eva. Ahí estuvieron ellos, desnudos y felices, hasta que cayeron en la tentación, desobedecieron y se les vino la noche. A ese paraíso no se llega en taxi ni en avión ni a caballo. Es un lugar mitológico, que a través de los siglos se transformó en el sustantivo más usado para representar el sitio ideal, donde no hace ni frío ni calor, donde se supone que todo es bello y perfecto y no existen los problemas.
A comienzos de los 90, cuando los diarios inauguraron los suplementos de viajes, el paraíso se multiplicó. Veinte años después, hemos visto paraísos en la selva y en la cordillera; en la playa y en las ciudades y en el desierto. En la Polinesia y en Kenia; en Tailandia y en Aspen. A medida que pasaba el tiempo y el turismo aumentaba, se descubrían más y más paraísos. Hasta que ese lugar, soñado e inalcanzable, se convirtió en un lugar común.
Después de muchos años de trabajar como periodista de viajes y conocer algunos de esos paraísos, un día me pregunté dónde quedaba mi paraíso terrenal. Pasaron imágenes y las miré con calma, como antes se miraban las fotos en un álbum. Hasta que encontré el lugar.

Por si acaso, no fue fácil llegar. Viajaba con mi hermano por la ceja de selva peruana, una zona alta, húmeda, de vegetación subtropical que precede a la selva del Amazonas. La única forma de trasladarse de Jaén a Tarapoto era en la caja de una camioneta que salía cuando se “completaba”. En lugares en donde el transporte es escaso, el que posee uno recibe pleitesía de rey. Decide cuándo sale, dónde para, cada cuánto y si para.
Esa vez, en Tarapoto, esperamos horas hasta que se completó, con mineros y trabajadores rurales. Era la época de lluvias, los caminos estaban inundados y costaba avanzar. Una, dos, cinco veces tocó bajarse y empujar. En 13 horas hicimos ¡150 kilómetros! y un amigo, Homero, que volvía a su pueblo después de trabajar en Piura, en medio de la incomodidad del amanecer frío, anunció que lo mejor sería continuar a pie. Que en cuatro o cinco horas llegaríamos a su pueblo, que podíamos pasar la noche en la casa de su tía Reina. Fue convincente. Su mirada serena mostraba que se podía confiar en él. Bajamos las mochilas de la camioneta y lo seguimos, primero por la huella de los autos y luego por atajos, entre la vegetación espesa y con el agua hasta la rodilla.
Más de una vez me pregunté qué hago acá, por qué me bajé, por qué me atraen los caminos poco transitados, por qué no voy de vacaciones a la playa. Como si creyera que no saber dónde dormiré en la noche ayudará a atravesar otras incertidumbres.
Con las medias mojadas y las zapatillas negras de barro seguimos a Homero, que nos contaba historias; señalaba un cruce de caminos y decía que hacia allá era una zona liberada, que por ahí no existía la policía y que había laboratorios donde se producía cocaína.
Finales del 92, la Argentina de Menem, la ficción del 1 a 1 con la que muchos viajamos al exterior. En el Perú de Fujimori, los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru) promovían la lucha armada para instaurar un régimen revolucionario campesino comunista. En el camino mataban a los enemigos de su revolución. Homero aseguró que no había problemas y le creímos. Después supe que la relativa tranquilidad era porque el ejército peruano había detenido a Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso.
Cuando llegamos a su caserío, los vecinos salían a la puerta de las casas para vernos atravesar la plaza sin monumento. En la casa de Reina nos invitaron arroz blanco con pescado frito y un tazón de café endulzado con chancaca (azúcar sin refinar). Tendimos nuestros sacos de dormir sobre unos tablones y hasta mañana.

Al día siguiente, Homero nos llevó a conocer una fábrica de cañazo, el aguardiente que se hace con la corteza de la caña de azúcar. De fuerte contenido alcohólico, la bebida emborracha a los hombres de la selva. De vuelta cruzamos por un río que traía oro, y al final llegamos a ese jardín tropical, mi paraíso. Había árboles cargados de frutos: plátanos, papayas, guabas, piñas, caña de azúcar, café, cacao, naranjas. Uno nunca podría pasar hambre en un lugar así. Mientras los reconocíamos -ahí vi por primera vez una planta de café- apareció la señora Lidia, bajita como un arbusto, que nos vendió algunas frutas, una leche evaporada, y de regreso, en la casa de tía Reina, preparamos un jugo multivitamínico en una licuadora a manivela. Este recuerdo aparece en mi memoria cuando pienso en el paraíso terrenal.
A propósito, la semana que viene viajo a las Islas Caymán, un paraíso fiscal.
(Escribí esta columna para el suplemento Tendencias del diario La Tercera, de Chile)
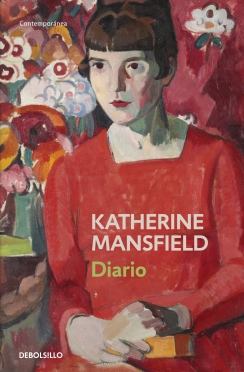 22 de mayo
22 de mayo



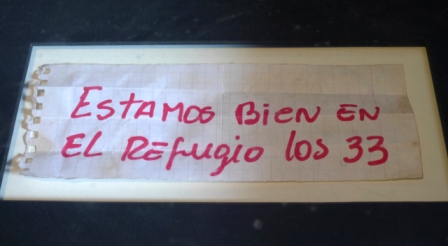











 Una de las imágenes que más me gustaron de los recorridos por Gran Caimán es la de un negro rastrillando con parsimonia un jardín de arena en el frente de una casa pintada de verde pastel.
Una de las imágenes que más me gustaron de los recorridos por Gran Caimán es la de un negro rastrillando con parsimonia un jardín de arena en el frente de una casa pintada de verde pastel.

 Durante los días que estuve en las Islas Caimán, el famoso «paraíso fiscal» del Caribe, no vi muchos bancos. Parece que no se ven, que son oficinas sin carteles ni cajeros automáticos.
Durante los días que estuve en las Islas Caimán, el famoso «paraíso fiscal» del Caribe, no vi muchos bancos. Parece que no se ven, que son oficinas sin carteles ni cajeros automáticos.
 Mientras tomábamos el café, habló del huracán de este año. «Quizás es de los grandes. Dicen que cuando los cangrejos que migran se esconden en los huecos y andan cerca de las casas, es un año de temer». Y Raj por si acaso teme.
Mientras tomábamos el café, habló del huracán de este año. «Quizás es de los grandes. Dicen que cuando los cangrejos que migran se esconden en los huecos y andan cerca de las casas, es un año de temer». Y Raj por si acaso teme.